|
|
The Times Are Not Changing (Los Tiempos No Están Cambiando)
26.02.10 - Escrito por: Jesús Gómez Medina
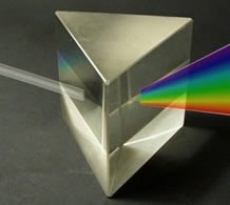 Dylan, el poeta moderno del pop americano – cuyo émulo más cercano tenemos en nuestro Sabina-, decía que los tiempos estaban cambiando allá por los progresistas sesenta. El profeta barbado de la guitarra y la armónica sujeta en el cuello no podría aplicar su frase emblemática revolucionaria a los términos de la economía de siempre. Hago esta aseveración para mostrar una vez más lo poco que hemos cambiado en algunos aspectos. Dylan, el poeta moderno del pop americano – cuyo émulo más cercano tenemos en nuestro Sabina-, decía que los tiempos estaban cambiando allá por los progresistas sesenta. El profeta barbado de la guitarra y la armónica sujeta en el cuello no podría aplicar su frase emblemática revolucionaria a los términos de la economía de siempre. Hago esta aseveración para mostrar una vez más lo poco que hemos cambiado en algunos aspectos.
En reciente documental relativo a la crisis del 29 emitido por Canal Plus, varias destacables figuras de la historia y economía mundial – como el Nobel de Economía del 2001, Joseph Stiglitz- han mostrado pedagógicamente las causas de la crisis bursátil y económica de los años veinte, de las cuales parece ser la Humanidad ha aprendido lo justo para volver a tropezar en la misma piedra.
La Historia tiene muchas utilidades – de ello los historiadores podrán narrar con más profusión sus pros-. Permítanme destacar de entre las mismas la que entiendo más significativa desde mi modesto entender: la que nos permite aprender del pasado para rectificar en nuestro proceder evitando así perpetuar errores o atrocidades pasadas.
Sin embargo, como las personas somos los únicos animales- dicen- que tropezamos dos veces en la misma piedra, henos aquí soportando las consecuencias de ese nuevo tropiezo. La crisis que estos años arrastramos.
Les reseñaré ciertos aspectos de aquella pesadilla de los años veinte que ustedes rápidamente podrán proceder a interpretar desde las actuales circunstancias. Todo ello visto desde mi particular “prisma de Nichols”.
La crisis fue- entre otras causas- generada por una euforia económica que llevó -con el tiempo y ecos de un nuevo “Eldorado”- a las masas ,a adquirir acciones de empresas cuyos activos y cualidades desconocían. Incluso por barrios se abrían oficinas en plena calle para jugar a la bolsa, pensando que era una nueva “gallina de los huevos de oro”, una lotería donde no se podía perder. Así fue durante un tiempo hasta que el sistema se agrietó. Por todas partes pulularon anuncios que incitaban a invertir dinero en Bolsa como la panacea para salvar la economía particular. Por supuesto, las entidades bancarias animaban tanto la inversión en fondos como en acciones y si hacía falta concedían préstamos incluso de carácter dudoso para insuflar dinero en el mercado que parecía no tener fondo ni límites. Igualmente la pujanza se extendía tanto al comercio como al sector inmobiliario, donde los alquileres aumentaban en número así como la codicia incitaba a las adquisiciones arriesgadas tanto desde los ricos como de los que apenas contaban con su sueldo por cuenta ajena.
Cuando el castillo de naipes se empezó a venir abajo, el miedo hizo que los bancos recogieran velas y limitaran los créditos- por no decir que los congelaron.
¿Les suena de algo esta música?
¿Qué respuesta tuvo Hoover, el entonces presidente republicano de los Estados Unidos? (Tan amigo como Bush de los empresarios y tan amnésico de la existencia del pueblo y la clase media como George W.). Su reacción fue la que por desgracia se convierte en acto reflejo de muchos políticos grandes y pequeños ante las primeras de cambio. Para empezar, negar que la crisis exista.
Dicen los optimistas que es para no alertar a las masas o a los mercados. Que es una estrategia de calma. Los pesimistas dicen que es inacción o táctica del avestruz.
Pues bien, recientemente a nuestro presidente le han recordado su gusto por Supertramp y en especial el álbum: “Crisis?, What Crisis? ”(“¿ Crisis?, ¿Qué Crisis?”- traducción del mismo), en el inicio de la recesión económica, negada tres veces y más por el titular de Economía por entonces- Sr. Solbes- justo antes del contagioso virus de la crisis llegado a Europa tras el estornudo de la economía americana iniciada con la fiebre y caída del enfermo llamado “Lehman Brothers”.
Ahí la historia de la economía muestra una curiosa coincidencia en esa estrategia de hacerse el sueco- ¿o desde ahora debiéramos decir “ griego”?
Ya en el crack del veintinueve las empresas despidieron a los empleados porque no conseguían préstamos de los bancos -que siempre ante crisis se acogen a la otra estrategia famosa del caracol-. Al cerrar, los trabajadores multiplicaron las cifras del paro, llegándose hasta cuotas del veinte o veinticinco por ciento. ¿Les suenas esas cifras?. Desgraciadamente creo que sí.
Pero ahí no acabó la cosa en el comienzo de los años treinta. Ante el temor del corte del grifo de los préstamos a empresas, éstas empezaron a recortar gastos con los recortes de salarios y los despidos. Ello provocó en el asalariado un poder adquisitivo reducido que se reflejó en descenso de las adquisiciones, compras y pagos de préstamos e hipotecas. Todo ello generó un descenso del consumo que causó en las empresas descenso de ventas y a la larga de la producción ajustada al nuevo ciclo.
Se generó así un círculo vicioso que llevó a la economía a una recesión vertiginosa. ¿Les sigue sonando? -perdonen la insistencia.
Como rezan los expertos, las caídas bursátiles son tan repentinas como las recuperaciones. No así sucede en la economía, donde lleva su tiempo el efecto de caída, pero más prolongado aún acaba siendo el efecto recuperador. No en vano la crisis del veintinueve acabó aproximadamente en los albores de la Segunda Guerra Mundial – una década después-, por causas bien identificadas. Hoy en día los profetas de la economía hablan del tiempo que llevará salir de la actual crisis, cifrándolo en el mismo periodo, año arriba o abajo.
De igual manera que sucediera entonces, se produjeron múltiples manifestaciones apoyando nuevas medidas gubernativas que promovieran acciones positivas contra la crisis. Pues el malestar social que se generó se fue agravando con el tiempo en que las personas se veían sin empleo. Sólo determinadas acciones del nuevo gobierno demócrata aliviaron el estado de crisis.
Pero si nos detenemos un momento en el argumentario para determinar quiénes soportaron el peso de la crisis por entonces , podremos visualizar la siguiente situación: los pobres apenas si cambiaban su situación con la crisis, pues sus circunstancias de miseria seguían siendo similares; los ricos, si tenían veinte millones de dólares- por ejemplo-, podrían haber perdido diez, pero seguían con la otra mitad de su fortuna para afrontar – apretándose el cinturón- la crisis. ¿Y las personas de la clase media? Ellas eran las que en su mayoría mantenían sus posesiones mediante créditos : coches, casas y sostenían el consumo y por ende el sistema, pero finalmente acabaron perdiendo -tras los sucesivos embargos a causa de la pérdida de empleo -sus bienes que fueron engullidos por los efectos de la crisis.
Parece un panorama de actualidad, pero no es sino la descripción de lo que sucediera hace ya ochenta años.
¿Procedió Hoover a solucionar los problemas “ipso facto”? Más bien los agravó con políticas erróneas pues procedió a retirar capital invertido en Alemania, trasladando la crisis a Europa. Hoy en día, esa crisis, debido a la globalización ha tenido efectos más inmediatos por aquello de que muchos de nuestros bancos tienen intereses al otro lado del Atlántico. Es bien sabido que tanto China como los países ricos de Oriente Medio tienen grandes inversiones en los círculos económicos americanos. De ahí que Estados Unidos se cuide de desagraviar al gobierno chino, por ejemplo.
¿Consecuencias sociales de la crisis del veintinueve ? Los historiadores lo dejan bien claro: incremento del desánimo en el pueblo, desconfianza en los gobernantes (superados por la crisis) y aumento de los adeptos a las ideologías extremistas – que provocaron el auge del Ku Klux Klan en Estados Unidos e idearios fascistas en las masas de la Vieja Europa. Fueron las dolidas clases medias las que auparon en Alemania a un Hitler empeñado en culpar a los judíos de los reveses de la crisis. Curiosamente el macabro líder del bigotillo tenía un libro de Henry Ford (el empresario automovilístico americano) como fuente parcial de inspiración, pues éste igualmente culpaba a los especuladores judíos de perjudicar la economía americana .
Hoy hay quienes así lo empiezan a manifestar, pero esta vez en los intríngulis de Wall Street. Véase cómo se empieza a culpar a Goldman Sachs( de fundador de origen judío) del maquillamiento de la economía griega para su mantenimiento en el sistema monetario europeo.
Las duras consecuencias de la crisis en las familias americanas fueron bien retratadas por escritores como Steinbeck en “Las Uvas de la Ira”, donde familias agrícolas veían perder sus posesiones comidas por la miseria, viéndose abocados a un peregrinar en busca de trabajo hacia otras tierras e incluso a residir en ciudades de chabolas (llamadas “Hoovervilles”- “ Villas de Hoover”, en honor al ínclito presidente). Posiblemente en estos días algún escritor esté redactando una novela basada en las circunstancias miserables de muchas familias hoy día, pues ya se sabe que en periodos adversos el talento artístico no tarda en hacerse eco de la realidad a modo de denuncia social que haga despertar a los aletargados y acomodados de los altos despachos, o cuando menos dejar testimonio histórico de tales abusos.
Ya por entonces se daba la ironía de la existencia de inmuebles vacíos habiendo mucha gente en la calle o en suburbios de chabolas. Tal cual sucede hoy día, donde hay urbanizaciones enteras o edificios en esqueleto que se han tenido que “ comer con patatas” los especuladores tardíos que, por otra parte, esperan darles salida a la que “el viento cambie de rumbo”.
Precisamente muchas de esta últimas han acabado en poder de los bancos acreedores –los mismos que han visto salvados sus cuentas por las inyecciones estatales- En tal situación, algo se podría hacer con esas viviendas si hubiera los debidos acuerdos entre Estado y Entidades de Crédito. Pero, ¿ serán las segundas capaces de renunciar una eventual plusvalía por la causa social? No sucedió entonces. Difícil que ello cambie, pues ya se sabe que la codicia no tiene límites, y quien más tiene más quiere. El capital no entiende de solidaridad salvo en materia publicitaria.
Tal que entonces, un demócrata (Roosevelt) tuvo que afrontar la crisis heredada de un mal gobierno republicano (Hoover). Se tuvo que inventar una nueva manera de hacer economía (New Deal) enfocada a salvar a las clases medias.
Fue así cómo el dinero público se encaminó a las obras de autopistas, escuelas, hospitales, etc… dirigidas a dar trabajo a los desempleados. ¿ Les suena esta medida?
Ya conocen que Obama moviera ficha en ese sentido como una de sus primeras medidas. Por nuestra piel de toro, ya saben ustedes que las FEIL o PROTEJA tampoco van muy descaminadas de esa línea. Igual en el resto de Europa.
Roosevelt decía más o menos, que si se tomaba una medida y no funcionaba, pues había que tomar otra. Así, casi al pairo. ¿No se está haciendo hoy día más de lo mismo?
Posiblemente deba ser por el sentido de impotencia que generan las graves crisis, donde a grandes problemas, medidas desesperadas. Hoy, tal que antes.
Cuentan que Roosevelt en sus desayunos con el que más tarde sería Secretario de Estado de Economía ponían precio al dólar de manera tremendamente sorprendente y caprichosa. Hoy día el margen del precio del dinero queda restringido en cada país de Europa por la moneda común. Uno de los contras de tal adopción monetaria- dicen. Lo cierto es que con medidas más acertadas y otra no tanto, acabó consiguiendo un descenso del desempleo con algunos repuntes hasta que llegó la gran contienda mundial.
Otra medida de Roosevelt fue rodearse del padre de los Kennedy como presidente de la comisión del mercado de valores. Hoy día, Obama supo en su campaña rodearse del mismo clan a modo de apadrinamiento. Incluso ha buscado intencionadamente ciertas similitudes con el “modus vivendi y operandi” de JFK. Quizá lo que más le reprochan los detractores es que apenas si haya cambiado el equipo económico liberal que nos llevó a la situación actual.
Y es que poco puede cambiar si año a año se acrecienta la grieta entre ese uno por ciento supermillonario y el resto de la población más bien al borde de la pobreza. Diferencias que hoy día son similares a las que se dieron en los albores de aquel mil novecientos veintinueve.
Desde los acreditados economistas e historiadores se reclama un nuevo – aunque sea redundante- “New Deal”. Que los gobiernos sean capaces de promover acciones reales y contundentes que ayuden a salvar y corregir la situación. Que se modifiquen las condiciones de los organismos económicos mundiales para evitar la repetición de las dos crisis, casi calcadas la una de la otra en muchos aspectos. Pero como Samaniego o Lope de Vega contaran: ¿quién le pondrá el cascabel al gato?
En tiempos donde hay tantas presiones sociales, económicas y donde se mira de reojo la llegada de nuevas elecciones allí y aquí. Donde los ejecutivos , dándose cuenta del endeudamiento público siguen embarcándose en proyectos – que rentarán en términos de votos- y que sólo pagarán con créditos que ahogan a las administraciones – que dicho sea de paso a duras penas tienen dinero para pagar sueldos-, o sin considerar que la clase media y la juventud siguen sufriendo los efectos, o donde siempre que hay crisis se culpa a los funcionarios o a los inmigrantes: ¿habrá la suficiente voluntad de cambiar los tiempos?
Mucho me temo que seguiré pensando contrariamente al amigo Dylan. Los tiempos, no han cambiado- aún-.
|
|
|
|

|
|

